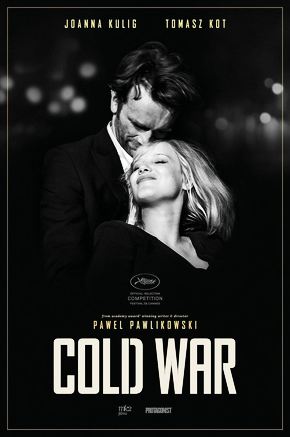La
luz se torna azul, como si de repente todo hubiese dejado de ser real y mis
sentidos acabasen perdidos dentro de uno de mis sueños. Miro el jardín a través
de las cortinas de la habitación, y, a pesar de mi malestar, todavía me siento
con fuerzas para crear una poesía que sea capaz de atrapar parte de ese reflejo
que la última luz de la tarde me envía. «La vida es un reflejo», pienso. Sin
embargo, nunca intentamos asir ese efímero destello, sino que más bien nos
comportamos como si nuestra existencia se quedara prisionera dentro de la imagen
del cristal que solo vemos. Ese es nuestro gran error, porque la verdadera vida
huye en apenas un instante, justo el que dura ese centelleo en el que casi
nunca reparamos. Yo, ahora busco ese reflejo sin llegar a encontrarlo, y me
pierdo como un huérfano lo hace en sus recuerdos. Imágenes que esta vez se
depositan en un arca sonoro y oscuro, próximo y terrible a la vez. Mis amigos,
junto al doctor Bry, creen que debo abandonar Inglaterra. Un invierno más aquí
agravaría mi estado de salud y sería definitivo para mi vida. La tuberculosis
que anida dentro de mis pulmones precisa de otros aires, me han dicho. Y lo han
hecho en un tono de tal preocupación y zozobra, que ya no puedo borrar de mi
cabeza las expresiones de sus rostros. «¿Acaso existe otra solución?», me
lamento entre sollozos imaginados, como aquellos que soñé cuando murió mi madre.
Esta vez, mi orfandad es fingida, porque ellos lo han pensado todo por mí, como
si fueran los tutores de mi desdicha. Incluso han imaginado el lugar donde mi
pecho se sentirá más aliviado, porque antes de venir a verme han decidido que
viaje a Italia, ya sea por tierra o por mar. Sonrío al pensarlo, porque
casualidad o no, también he recibido una carta de Shelley invitándome a pasar
el invierno junto a él en Pisa.
Soy
víctima tanto de mi salud como de mi situación económica, pero esta, al menos, se
resolverá mediante una colecta entre mis amigos y admiradores, aunque yo, en mi
intimidad, me permitiré un gesto de libertad cuando le pregunte a Taylor, mi
editor, por el precio del viaje y la cuantía de un año de residencia en Roma. A
pesar de mis preocupaciones, todo está arreglado, según parece. No iré solo, porque
sin necesidad de discutirlo, Haslam ha tenido la idea que sea el joven pintor, Joseph
Severn, quien me acompañe. Una propuesta que este ha acogido de muy buen grado.
Sin embargo, en mi silencio, yo hubiese preferido que Brown, el hombre más
cercano a mí y a mi atormentado espíritu, fuera el designado, pero como yo
sabía muy bien esa elección era imposible. Sin necesidad de mirarle, por un
momento he pensado en las estrecheces económicas a las que se ha visto abocado
después de haber dejado embarazada a su criada; un hecho que, en sí mismo, no le
permite un gesto tan heroico hacia mi persona. No obstante, son muchas las casualidades
que inciden en este viaje, y una de ellas es que Severn disfruta de una beca de
la Royal Academy tras ganar la
medalla de oro a la mejor pintura histórica por su cuadro Caverna de la desesperación de Spencer, lo que le deja libre de
cargas a la hora de acompañarme en esta tenebrosa travesía, y sin la
preocupación de ser un nuevo contratiempo para nadie.
A
pesar de todo, esa es solo la parte más pragmática del viaje. «Keats —me digo—
abandona esa soflama poética con la que adornas tu desgracia y mírate a los
ojos a través de la imagen que te devuelve el espejo. No hay otra esencia más
pura que la realidad. No intentes fomentar con versos imposibles la belleza de
las derrotas, porque todo será inútil. Ni los dioses del Olimpo ni las musas de
los más insignes creadores tienen las armas necesarias para frenar el ardor de
tus pulmones. Sangre y fuego juntos, como volcanes subterráneos de magmas incandescentes,
que de nuevo, en cualquier momento, ascenderán por tu garganta y más allá de tu
boca serán el símbolo de una señal que no quieres ver». Y por un instante
pienso que mi estado de salud debe ser peor del que yo creía, porque si la
única solución para vencer a la tuberculosis, que poco a poco se apodera de mí,
es marchar lejos del invierno inglés y buscar refugio en la soleada Italia, es
porque no me quedan más opciones. Me han hablado del doctor James Clark y de
sus habilidades para con enfermos como yo que, inocentes, buscan su salvación a
través de la poesía. Un poeta es alguien que solo cuenta con su imaginación, y
esa no es suficiente para vencer a este delirio exento de pólvora. Me han asegurado
que Roma es el lugar perfecto. Allí mi «capacidad negativa» buscará consuelo
entre piedras y edificios milenarios decorados con las pinturas más bellas que
el hombre haya creado jamás. «Excusa perfecta», pienso. «Y paréntesis sublime
para un exiliado del mundo como yo», añado. Y vuelve a mí esa imagen reciente,
cuando todos a coro me han dicho, cual tribu de oráculos de sentencias de
muerte ajenas: Roma es el mejor refugio para un poeta.
Fanny,
no te presté atención mientras ellos estuvieron delante de nosotros, pero cuando
se marcharon, lo primero que hice fue pensar en ti. Ahora que de nuevo habíamos
disfrutado de las aleluyas del amor, y que nuestras manos se habían vuelto a
tocar sin miedo. ¿Qué será de ti cuando yo haya muerto? No sé cómo tengo la valentía
de pensar en estas cosas si te lo debo todo a ti. Por ti regresé a la poesía y
por ti comencé a soñar de nuevo, entre violetas y jazmines, que nacidas bajo el
sol de la última primavera extendieron sus aromas por los amores del
incandescente estío. Fanny, aunque no lo comprendas, este viaje es mi última
esperanza, una pócima de sabor amargo en la que mis amigos han confiado como la
mejor de todas las posibles soluciones a mi situación. Tú sabes mejor que yo
que mi actual estado financiero no me permite decirles que no. ¡Si no se vendiesen
tan lentamente los poemas de Lamia,
Isabella, La víspera de Santa Inés y otros poemas…!, pero según parece, «la
impopularidad de mi nuevo libro se encuentra en que las damas están ofendidas
conmigo». ¿Qué damas te preguntarás? «Y pensando nuevamente en esto, me siento
seguro de que nada hay en él cuya esencia pueda disgustar a ninguna mujer a
quien quisiera yo agradar; pero es cierto que en mis libros existe una
tendencia a colocar a las mujeres junto a las rosas y las golosinas... en un
lugar donde jamás se ven a sí mismas ocupando un puesto dominante»[1].
Pero,
¿qué importan todas estas apreciaciones de gustos y estilos si sé que me voy a
morir? Fanny, la muerte es oscura y silenciosa… Fanny, estoy seguro de que
comprenderás por qué me aferro a la vida con todas mis fuerzas, aunque en mi
solitario interior sepa que se trata de un esfuerzo inútil. Más todavía cuando
tú ya no estés a mi lado, por mucho que no compartas mi idea acerca de que mi
presencia no te puede hacer ningún bien. Tú tienes que vivir la vida de los
vivos y a mí solo me queda padecer el calvario de los muertos.
Desde
que me has dejado solo en la habitación, no puedo evitar hacerme la siguiente
pregunta: ¿cuál es la más bella de las derrotas?, porque al igual que el agua
cristalina acaricia la tierra por la que transita sin dejar apenas rastro de su
paso, nuestros besos desaparecerán de nuestra memoria cuando me haya ido a Roma,
porque lo harán perdidos buscando el polen de la flor equivocada. Yo al menos
lo deseo así, por mucho que sea un contrasentido abandonarte para marcharme
lejos a buscar refugio dentro de la cuna del arte. Sin embargo, te juro, que ni
el más bello de los lienzos pintados en Roma, ni la más pura de las brisas de
una ciudad engalanada con los versos de los más ilustres poetas serán
suficientes para borrar de mi memoria la belleza y la profundidad de tus ojos,
porque ellos fueron los culpables de que mi corazón latiera de nuevo. Esa
especie de sueño sin días ni noches, hizo que ascendiera una vez más a la copa
de los árboles, y desde allí, flotara en el limbo de los poetas resucitados.
¿Recuerdas? El tacto…, «el tacto tiene memoria»…, y tu mirada el poder de los
deseos imposibles.
Primer capítulo de la novela Los últimos pasos de John Keats (Ángel Silvelo, 2014)
[1] Frase extraída de una carta escrita por John Keats a su amigo Charles
Brown fechada el 14 de agosto de 1820 en CORTÁZAR, JULIO (trad., y n. prel.), Lord Houghton. Vida y cartas de John Keats, Valencia, Editorial Pre-textos (col.
Narrativa Clásicos), 2003, p. 305.